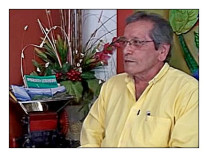
La conversación telefónica con el director de la revista terminó: Sebastián enviaría un nuevo texto por correo para someterlo a su estudio, y esperaría la respuesta.
Apoyado por el amigo que meses antes le abriera un espacio en la revista, Sebastián acudió a la cita en una cafetería. No conocía al director y pidió al amigo que le enviara con antelación y por celular una fotografía, para facilitar su reconocimiento.
En la cafetería los primeros cinco minutos pasaron sin preocupación, entretenido en observar los vestidos de quienes entraban y salían, en los niños que se negaban a recibir las cucharaditas de café con leche, o en escuchar las palabras mimosas con las cuales los padres intentaban persuadirlos a dejar de beber la gaseosa. Dejó de percibir el olor del horno a sus espaldas y el ruido callejero. Tragó a intervalos la saliva espesa, amarga, de la espera inútil.
Miró el reloj y descubrió que iniciaba el sexto minuto. Olvidó las personas, los vestidos, los berrinches de los niños, para dar cabida a la ansiedad. Miradas rápidas y sucesivas a las puertas del local por donde entraría el director de la revista; golpeteos a la mesa con la cuchara del tinto que bebió sin darse cuenta, revisó una y otra a vez la fotografía que sacó y metió al bolsillo de la camisa, hasta que decidió dejarla sobre la mesa, en un intento por retener la imagen; pasaron los minutos y llegaron: estiramiento de piernas, bostezos y asomos de impaciencia.
La entrada y salida de nuevos clientes a la cafetería, variaba el escenario de su larga hora y cuarto de espera.
Entre el deseo de marchar o quedarse, completó dos horas. Casi olvidó el motivo de la cita, pidió otro tinto, y se entretuvo en recordar apartes del cuento de Franz Kafka, Ante la ley.
El saludo lo sacó del ensimismamiento.
-Buenas tardes, Sebastián. Qué pena hacerlo esperar…hubo un inconveniente…
Sebastián miró al recién llegado, y rápido ojeó la foto: no era el director.
Sin esperar la invitación a sentarse, el extraño apartó el asiento que chirrió; colocó el maletín en el asiento libre, le extendió la mano, y dijo:
-Mi nombre es Justo Rosales, soy el mensajero del director de la revista…
Sin levantarse, Sebastián lo saludó y esperó el rumbo que tomaría la conversación.
-Señor, Sebastián…disculpe…
-Sebastián Fandiño…
-¡Oh, disculpe de nuevo! Los años, amigo…el olvido… sí, sí. En nuestros archivos reposan su foto y reseña… Sepa que agradecemos sus colaboraciones anteriores.
Del pequeño rodeo sazonado con frases intrascendentes, el mensajero se adentró, poco a poco, en el motivo del encuentro.
La mirada de Sebastián, atenta a las palabras de Justo Rosales, delataba los cambios de ánimo en que se debatía.
Del pequeño pasó al gran discurso donde abundaron las disculpas estudiadas y pertinentes del subdirector; de éstas, a las conocidas promesas que sabía no cumplirían.
Al borde de la angustia y presintiendo lo peor, asignó a Justo Rosales el papel de último guardián.
A pesar de la certeza de que su texto no se publicaría, Sebastián no se rindió: entregó el sobre con el texto a Justo.
-Señor Fandiño, fue un gusto conocerlo. Esté seguro de que el director lo llamará a su teléfono fijo, no por celular, y usted tendrá buenas noticias…
Estrechó la mano a quien su imaginación llamaba “Justo el primer guardián”; lo vio salir y se ilusionó pensando que una vez leído su escrito, el director tal vez lo llamaría.
Esa noche no durmió, desvelado en conjeturas, vanas ilusiones y sueños; vio la llegada del amanecer, frío el cuerpo y mal humor en el alma.
El teléfono no timbró. Su ánimo decayó, creció su irritabilidad, y los silencios de ira contenida terminaron en gritos que hicieron mella en su esposa. Ella no se detuvo en cortesías para reprocharle, con desdén y palabras subidas de tono, sus cambios repentinos “como oleajes” de carácter.
No encontró qué responder, optó por el mutismo y se refugió en el silencio de su biblioteca.
El golpe de la puerta sacudió los estantes, e hizo tintinear las gotas de cristal de la lámpara que colgaba del techo.
En ese momento volvió al personaje de Kafka; estaba seguro de que el mensajero era el último de los guardianes de Ante la ley. Sin saber por qué recordó la obra El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad; por su mente febril cruzó la idea de que su odisea se parecía a la de Marlow, y en un “momento de marea baja” la comunicó a su esposa.
Por seis meses incomodó al amigo, que cansado por la insistencia de sus mensajes, bloqueó su celular.
No volvió a salir a la calle por temor a perder la anhelada llamada del director.
Sebastián pasó de la biblioteca a dormir en la sala, pendiente del teléfono, que ubicó entre el sofá y el comedor.
Se preguntaba en qué momento lo ocurrido parecía tener puntos de contacto con la búsqueda que a través de la selva hizo Charlie Marlow, del evasivo señor Kurtz. Cuanto más comparaba su situación frente a la revista notaba que la figura del señor Kurtz adquiría dimensiones de gigante. El mismo señor que ahora lo veía derivar su poder de la debilidad ajena, la suya. Tratando de encontrar solución al dilema solo contaba con la base real del viaje que emprendió Conrad en 1890, como capitán de barco por el rio Congo. Después trató de hallar respuesta a la pregunta que rondaba en las noches su cabeza, consistente en las fuentes de que se sirvió Kafka para escribir Ante la ley. A medida que se adentraba en la certeza y la duda, notaba que se convertía en un personaje más en el cruce de historias que escribió. Aunque sabía que suplicar la publicación equivalía a dejar de lado sus principios, no le importó; pensó que equivalía a cambiar la prenda para dormir para salir a enfrentar y superar las exigencias del reconocimiento literario.
No llegó a conocer los motivos del guardián para evitar su contacto con el señor director, ni para discutir los lineamientos de la revista que hacían inaceptable su historia.
A medida que pasaban los años, el comportamiento de Sebastián pasó por “mareas altas y bajas”, hasta hundirse en la actitud de un autómata sentado en la biblioteca. Su esposa, entre tanto, tenía que bañarlo porque se negaba a hacerlo por sí mismo. En los primeros días ella no entendía la gravedad de la situación que la envolvía; cuando percibió los primeros síntomas y que también se hundía, luchó por salir a flote.
Desde entonces nadie se explica por qué ella lee y relee El corazón de las tinieblas.
Luis Carlos Vélez : Integrante del Taller de lectura y escritura Relata Quindío, y tertulias Comfenalco y La Estación.