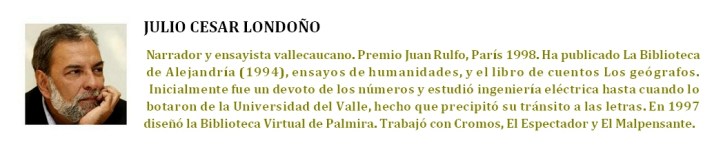Hay días en que me gusta mi especie. En cada persona con que me cruzo veo una criatura frágil, como yo, y grandiosa, como los mejores. Me imagino todo lo que habrá tenido que hacer para estar ahí, para vestir con decoro, para mal comer, sacar adelante los hijos, seguir con su mujer a pesar de tanta tentación que Dios crea y el Demonio desarrolla; me imagino los estudios, las facturas, las colas, los trámites, las humillaciones… y me enternezco.

También sé que ese buen hombre tiene, como todos, un lado oscuro. En medio de una resaca habrá mirado a su sobrina con malos ojos; en una casa más humilde que la suya malvive su hijo natural; cuántas veces habrá humillado a su mujer por los gastos que le ocasiona el sostenimiento del hogar; seguro ha recorrido, en un rapto de solvencia, el camino del burdel; seguro le paga un salario de hambre a su empleada doméstica. Así somos la mayoría de los mortales: una amalgama de oro y plomo. (Más plomo que oro, en realidad).
Imaginemos, para concretar ideas, un provinciano que ya pasó los cuarenta. Se moviliza en una bicicleta provista de parrilla, guardabarros, luz, dinamo, bomba y timbre; usa camiseta para proteger la camisa pasada de moda; carga pañuelo, peineta y espejito; es anticlerical pero va a misa porque lo conmueve el boato de la liturgia católica. (En el fondo es luterano y se entiende directamente con Dios, quien tiene que hacer grandes esfuerzos para no quererlo tanto: la Divinidad no debe tener preferidos).

Es un hombre «de periódico y aguacate», para usar la fórmula que define a los maridos puntuales. Su divisa sería, si la conociera, la de Rilke: ¿Quién habla de victorias? ¡Sobreponerse es todo! Estos ángeles en bicicleta sólo conocen autores muy populares (Vargas Vila, Escalona, Discépolo, Gardel). Pero no se engañe con la cultura de este señor porque a pesar de su jornada de ocho horas y las extras como profesor de los hijos y todero de los «gallos» de la casa, conoce con precisión de especialista la historia universal e igual conversa con usted de Rafael Uribe que de Bismark o Julio César, del desplazamiento del edificio de Cudecom que de las siete maravillas de la Antigüedad, de Marquetalia que de Babilonia, de música que de mecánica, de construcción que de electricidad, de monseñor Mahecha que del Banco Ambrosiano, de siameses que de clones.
También es capaz de chismosear pero lo hará con gracia de repentista o con la mesura del pensador, nunca con la sevicia del zafio. Es común verlo bajar de su bicicleta para desvarar al amigo burgués cuyo carro no enciende, o tomar llana y nivel para remodelar la casa, o sacar la manguera para regar las matas de su angosto jardín cuando cae la tarde del domingo.

A mí, que con mucho trabajo he atesorado una pequeña parte de la información que manejan con desenfado estos gigantes, que me embrollo con cualquier labor manual, que soy incapaz de volver a armar la plancha cuando (¡cáspita!) he logrado arreglar un desperfecto trivial, a mí, que ni siquiera tengo bicicleta, estos hombres me inspiran una admiración ilimitada. A su lado me siento frágil, pequeño.
Esos hombres son, no lo olviden, los verdaderos pilares del universo.