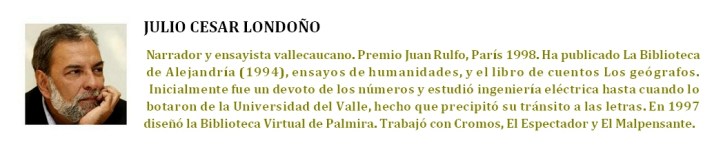Aunque el juego no es exclusivo del ser humano —los animales también juegan—, sí es uno de sus quehaceres esenciales, como el trabajo, el sexo o la religión. Los sociólogos lo definen como algo opuesto a “lo serio”, al trabajo y a la realidad. Hagamos “como si…”, dicen los niños cuando van a jugar. El juego tiene un espacio, un tiempo y unas reglas definidas.
El tramposo es diferente del aguafiestas, dijo Huizinga, el más serio pensador del juego. El tramposo viola las reglas (mira por debajo de la venda). El aguafiestas dice “tu pistola es de juguete”, y cae un baldado de agua fría en medio del tiroteo.
Los infieles son tramposos. Las aguafiestas son brutales: ya no te amo, dicen muy orondas.
Podemos amar a una tramposa, a la aguafiestas, jamás.
Entre los juegos, el ajedrez ha tenido siempre un estatus especial por varias razones: fue un pasatiempo de la clase media ilustrada; excluye el azar, un ingrediente clave de todos los juegos, y le exige al cerebro la ejecución de dos funciones disímiles: el cálculo y la imaginación. La primera es lógica, cicatera, precisa. La segunda, estética y audaz.

Por esto, el ajedrez se volvió una prueba ácida para medir la inteligencia de las personas, de los sexos y de las máquinas. Sabíamos que estas tenían una enorme fuerza bruta (velocidad de cálculo, bibliotecas enteras en sus circunvoluciones de silicio), pero teníamos la esperanza de ser más creativos. Al fin y al cabo somos humanos, semidioses… las partidas entre las máquinas y los grandes maestros están erosionando esta tierna arrogancia.
Los hombres juegan mejor al ajedrez que las mujeres. Como ya sabemos que ellas no son menos inteligentes que ellos, los estudiosos han hurgado en el córtex y husmeado las hormonas. Nada. Han intentado teorías edípicas: los hombres juegan mejor porque quieren matar al rey, que representa al padre (¡jum!).
La húngara Judit Polgár piensa que “los hombres todavía nos ganan en muchos campos porque nosotras apenas estamos empezando a salir de la casa. Los he visto armar berrinches épicos cuando pierden con una mujer. Entonces los amo más. Me provoca besarlos y mimarlos y decirles, ya, bebé, ya, cálmate, es solo un juego”. Esto es lo que piensa la bella pelirroja húngara y yo le creo: ha derrotado a nueve campeones del mundo.

El error también juega en el ajedrez. “Si el error no existiera, habría que inventarlo”, dijo un célebre estratega. Pero un buen jugador de ajedrez nunca basa sus cálculos en la posibilidad de un error del adversario. En general, el buen jugador no especula. Su estrategia siempre está tejida sobre el supuesto de que el otro hará los mejores movimientos tácticos. Si hace movimientos débiles, mejor. Más fácil resultará el triunfo. Si el otro mueve bien los trebejos, no importa, él está preparado.
 Un factor precioso del ajedrez es la tensión que genera. Sí, todos los jugadores son tensos porque aspiran a la victoria y a humillar al otro, pero en ajedrez hay tensión incluso en partidas anónimas entre dos parroquianos oscuros en el último café del pueblo. No es necesario que haya dinero de por medio, como en las cartas, ni un gran título en juego. Vaya a ese cafetín, o a los parques, y vea con sus propios ojos cómo tiembla la pieza en la mano en un movimiento crucial, por ejemplo al ofrecer un sacrificio de dama, cuando se sabe que ya no habrá vuelta atrás.
Un factor precioso del ajedrez es la tensión que genera. Sí, todos los jugadores son tensos porque aspiran a la victoria y a humillar al otro, pero en ajedrez hay tensión incluso en partidas anónimas entre dos parroquianos oscuros en el último café del pueblo. No es necesario que haya dinero de por medio, como en las cartas, ni un gran título en juego. Vaya a ese cafetín, o a los parques, y vea con sus propios ojos cómo tiembla la pieza en la mano en un movimiento crucial, por ejemplo al ofrecer un sacrificio de dama, cuando se sabe que ya no habrá vuelta atrás.
Luego, si todo sale bien, si los dioses lúdicos aceptan el sacrificio y soplan los vientos y vuelan las naves, usted habrá asistido a un espectáculo singular, la conjunción del cálculo y la estética, y entenderá por qué Huizinga afirmó que el juego es la actividad más seria del hombre.